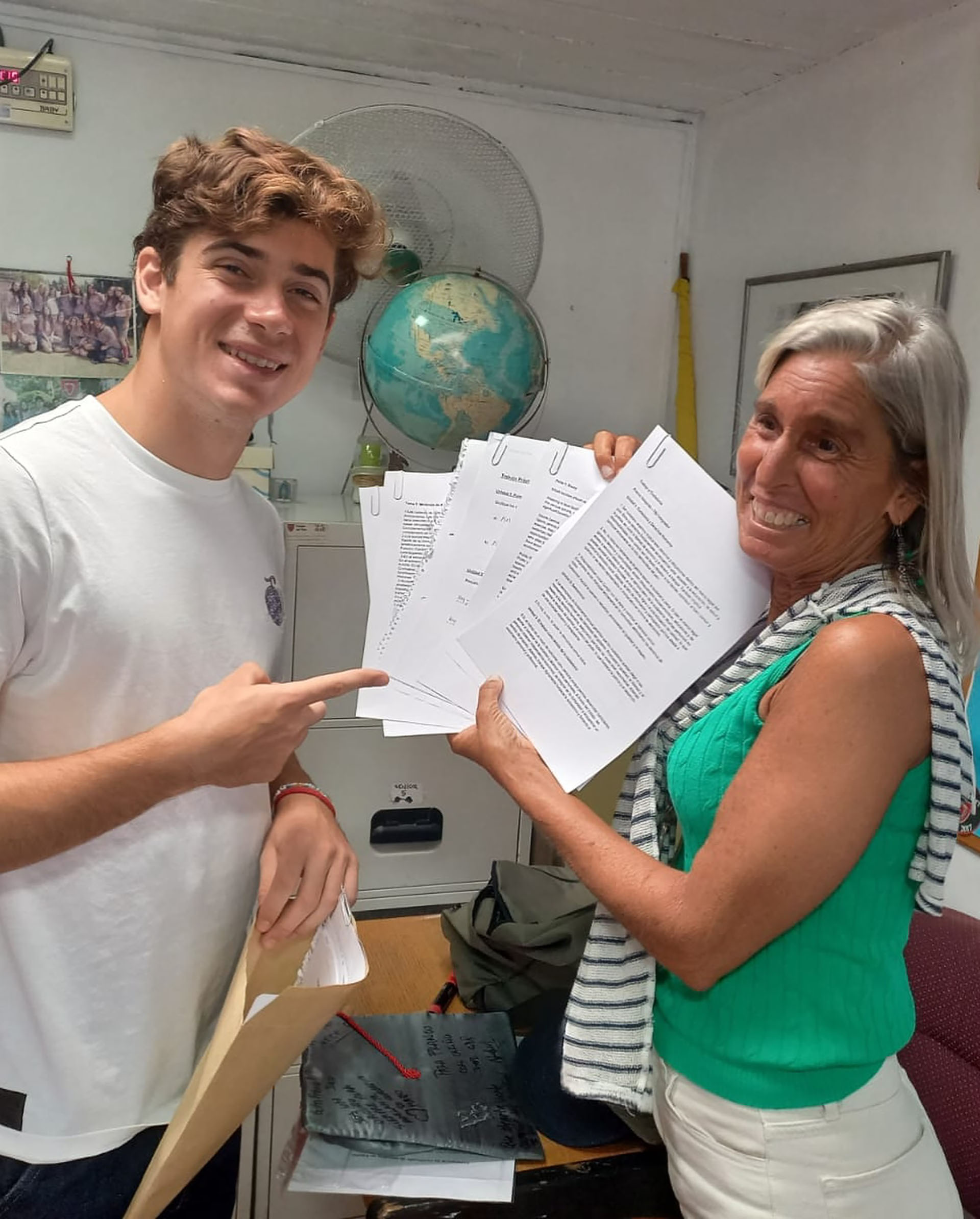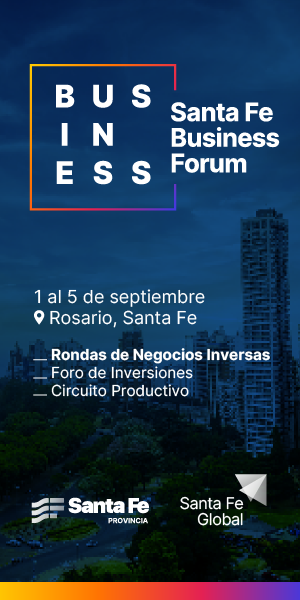09/08/2025
Cuando las mujeres de Sudáfrica marcharon contra la medida que las obligaba a llevar permisos para circular durante el apartheid

Fuente: telam
Entre las restricciones discriminatorias de las que fueron víctimas cuando regía el sistema de segregación racial, en 1950 el Gobierno sudafricano instituyó una norma que establecía que los hombres negros debían tener un pase especial para entrar en áreas urbanas reservadas a los blancos. Cuando en 1956 el primer ministro quiso extenderla a las mujeres, 20.000 sudafricanas se manifestaron en repudio. En conmemoración a esa protesta, en 2001 la ONU estableció al 9 de agosto como el Día Internacional de la Solidaridad con la lucha de la Mujer en Sudáfrica y Namibia
>“—Yo nací en 1911, en el condado de Chickasaw, plantación Piedmont.
—Sí señorita, sí sabía.
—Mi madre fue criada y mi abuela fue esclava doméstica.
— [Asiente con la cabeza]. Cuidar niños blancos, eso es lo que hago. Sé cómo hacer que los niños se duerman, dejen de llorar y hagan sus necesidades antes de que sus madres se levanten”.
El diálogo entre Aibileen Clark (Viola Davis), una trabajadora doméstica afroamericana, y Skeeter (Emma Stone), una aspirante a escritora recién graduada de la universidad de Misisipi que consiguió un trabajo en un periódico local escribiendo una columna sobre el cuidado del hogar, es de la película Historias Cruzadas. Un film estadounidense de 2011 —dirigido por Tate Taylor y protagonizado por Emma Stone, Viola Davis, Octavia Spencer y Bryce Dallas Howard— basado en la novela Criadas y señoras, de Kathryn Stockett.En la película, Skeeter —joven, blanca, amiga de todas las mujeres de la alta sociedad que fueron criadas por empleadas negras que luego crían también a sus hijos e hijas— está decidida a convertirse en escritora y comienza a entrevistar a las trabajadoras de las casas que la rodean. Y a advertir las pésimas condiciones de sus empleos, los malos tratos que reciben y la discriminación.
Desde la ficción, el film expone de muchas formas la segregación y el racismo del cual eran víctimas las mujeres y todas las personas negras en los Estados Unidos de los sesenta. En una escena, una de las amigas de Skeeter dice que escribió una “iniciativa de Saneamiento del Hogar” que consiste en “una ley para prevenir enfermedades que exige que las casas de los blancos tengan otro baño para los negros”. En otra se ve a Skeeter leyendo lo que establece la legislación local sobre la conducta de las “personas no blancas y minorías”: “Ningún peluquero de color atenderá a mujeres o chicas blancas”; ”Cualquier persona que imprima o circule material escrito alentando la igualdad entre blancos y negros, será encarcelada”.En la película —alerta espóiler—, después de negarse por miedo, las mujeres afroamericanas accedieron a narrar sus historias de maltrato y discriminación de manera anónima. Historias que la periodista compila en un libro titulado The Help, como un modo de visibilizar su padecimiento.
En la vida real, el racismo y la creencia en la supremacía de las personas blancas por sobre las negras existe desde antes que sean creados los términos para nombrarlo. Los 60 fueron años álgidos en la lucha por la igualdad. Los afroamericanos en Estados Unidos daban su pelea mientras, al otro lado del océano, el segregacionismo llevaba dos décadas siendo política de Estado en Sudáfrica, donde al sistema que regía se le había puesto nombre: apartheid.Como muchos países del mundo, como muchos trozos de tierra de África, en los siglos pasados Sudáfrica fue colonizada por diferentes naciones europeas que iban tras la explotación de sus recursos. En el siglo XIV, los portugueses buscaron trazar rutas comerciales con la India. Luego, entre el siglo XVII y el XVIII, los holandeses instalaron una colonia en la actual Ciudad del Cabo, la capital sudafricana, en la que la segregación racial ya era la norma. Y después llegaron los británicos. Quienes, a partir del siglo XIX, se enfrentaron con los afrikáneres, los descendientes de los colonos holandeses, para disputarse el control del territorio. Esa guerra la ganaron los británicos, que firmaron un tratado de paz con los afrikáneres en 1902.
Pero ese tratado ya tenía cláusulas que discriminaban a la población negra, a pesar de que era la mayoría: tenían prohibido votar y participar en las elecciones. La minoría blanca controlaba la tierra, la riqueza y el Gobierno, desde el que erigió una estructura social segregada que tiempo después se formalizaría convirtiéndose legalmente en el sistema de organización del país.El Partido Nacional aprobó 317 leyes para legalizar el racismo y discriminar a cualquier persona que no fuera blanca como política de Estado. Así comenzó el sistema de segregación sudafricano conocido como apartheid, que en la lengua afrikáans significa “separación”.
La premisa era que las personas con diferentes orígenes y color de piel no podían vivir entre los mismos límites ni compartir los espacios públicos. Los sucesivos Gobiernos continuaron y acrecentaron esa herencia opresiva de racismo y discriminación contra la ciudadanía que no fuera blanca, es decir, los indígenas africanos, las personas de origen asiático y los mestizos, que conformaban más del 80% de la población.Los niños negros que iban al colegio debían concurrir a instituciones separadas, con menor nivel educativo. Y era usual que, al comenzar, los maestros les asignaran un nombre en inglés despojándolos hasta de su identidad, ya que los blancos “eran incapaces o no estaban dispuestos a pronunciar un nombre africano, y consideraban incivilizado tener uno”, escribió Nelson Mandela en su autobiografía, Un largo camino hacia la libertad. Cuyo nombre de origen, de hecho, era Rolihlahla Dalibhunga Mandela.
En el apartheid también regía otra política obligatoria para los sudafricanos negros —que se ha replicado en la mayoría de los régimenes segregacionistas—: no podían circular sin llevar con ellos una identificación o permiso especial, imprescindible para ingresar en las zonas de las ciudades designadas para los blancos. Esa medida, instituida en 1950, se llamó Urban Areas Act, y era conocida informalmente como la ley de pases. En un comienzo, esta norma aplicaba únicamente a los hombres, que debían moverse por las diferentes áreas para buscar trabajo. Desde su aprobación, alrededor de 300.000 ciudadanos fueron arrestados cada año por encontrarse en las zonas prohibidas para ellos sin el permiso.
Era 9 de agosto de 1956 cuando 20.000 mujeres sudafricanas marcharon a la sede del gobierno nacional —Union Buildings— en Pretoria, capital administrativa del país. La manifestación fue organizada por la Federación de Mujeres Sudafricanas, una agrupación política cercana al partido Congreso Nacional Africano —que obtendría la victoria en 1994, luego de finalizado el apartheid, y gobernaría desde el establecimiento de la democracia, con Nelson Mandela como presidente— y fue guiada por Lilian Ngoyi, Helen Joseph, Rahima Moosa, Albertina Sisulu y Sophia Williams-De Bruyn.
Su comunicado finalizaba de esta forma: “[Las mujeres africanas] no se detendrán hasta que todas las leyes sobre los pases y todas las formas de permiso que limitan nuestra libertad sean abolidas. No nos detendremos hasta que hayamos conquistado los derechos fundamentales de libertad, justicia y seguridad para nuestros hijos”.
A partir de esa marcha, que fue hito, la frase “wathint’ abafazi, wathint’ imbokodo” (“Ahora tocaste las mujeres, tocaste una roca”) sería en Sudáfrica emblema de la fuerza, la determinación y la valentía de las mujeres por defender sus derechos aún en el ojo de un sistema estatal discriminatorio y opresivo como el apartheid.
Cuando llegaron los años 60, y el movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos ya latía fuerte en Estados Unidos, algunos países miembros de la ONU comenzaron a pedir que se sancionara a Sudáfrica, como modo de presionar para que el apartheid llegara a su fin. Muchas naciones repudiaban sus leyes racistas y optaron por bloquear los acuerdos económicos con el Gobierno afrikáner. También se le negó la participación en los Juegos Olímpicos desde 1964 hasta 1988 (inclusive) como represalia.De pronto, Sudáfrica se vio marginada a nivel internacional.
En 1973, la ONU directamente declaró al apartheid crimen contra la humanidad. Tiempo después se sumó a la lista de los crímenes que la Corte Penal Internacional puede juzgar.
Finalmente, recién en 1990, como respuesta a las presiones internacionales y a la amenaza de una guerra civil, el entonces nuevo presidente de Sudáfrica, Frederik Willem de Klerk, quien había asumido el año anterior, se comprometió a poner fin al sistema segregacionista. De Klerk liberó a Mandela ese mismo año —el activista había sido condenado a cadena perpetua por protestar contra la embestida a los derechos de las personas negras y apoyar para ello medidas violentas de algunos sectores de su partido— y eliminó el apartheid en 1991.
El 9 de agosto de 2006, al cumplirse 50 años de ese día, se realizó una marcha simbólica en el Union Building de la que participaron algunas de las mujeres que habían marchado cinco décadas atrás. En esa ceremonia, la plaza en la que se habían reunido, que tenía el nombre de Strijdom, fue rebautizada Lilian Ngoyi Square, en homenaje a una de las organizadoras de la manifestación de 1956.
El Día Internacional de la Solidaridad con la lucha de la Mujer en Sudáfrica y Namibia pone en las páginas que cuentan lo sucedido a todas aquellas mujeres invisibilizadas que también pelearon por sus derechos.
Fuente: telam
Compartir
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!