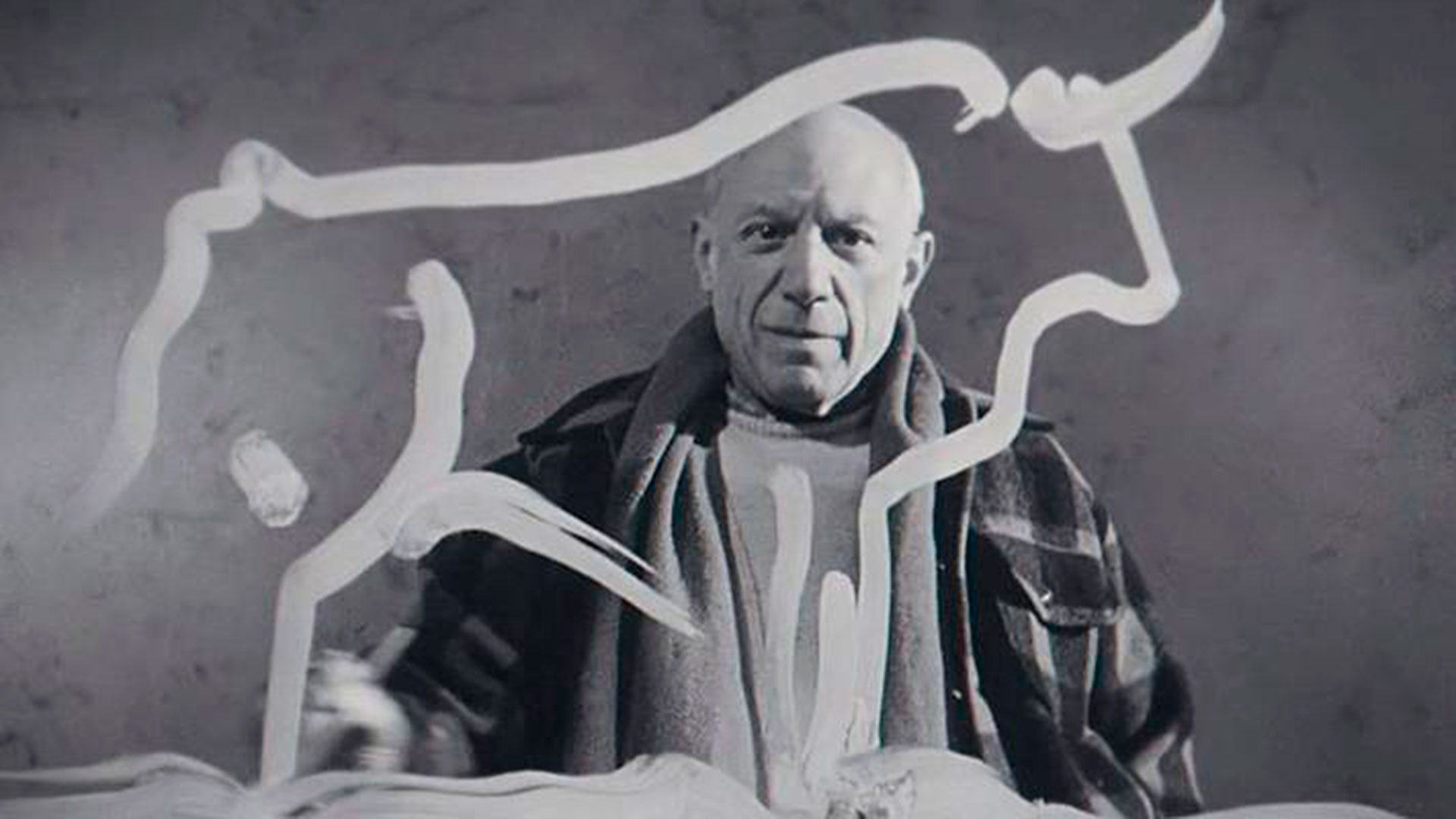05/11/2025
¿Qué se siente sostener el corazón de un niño en las manos a la espera de que vuelva a latir? Horacio Vogelfang es cirujano y aquí lo cuenta
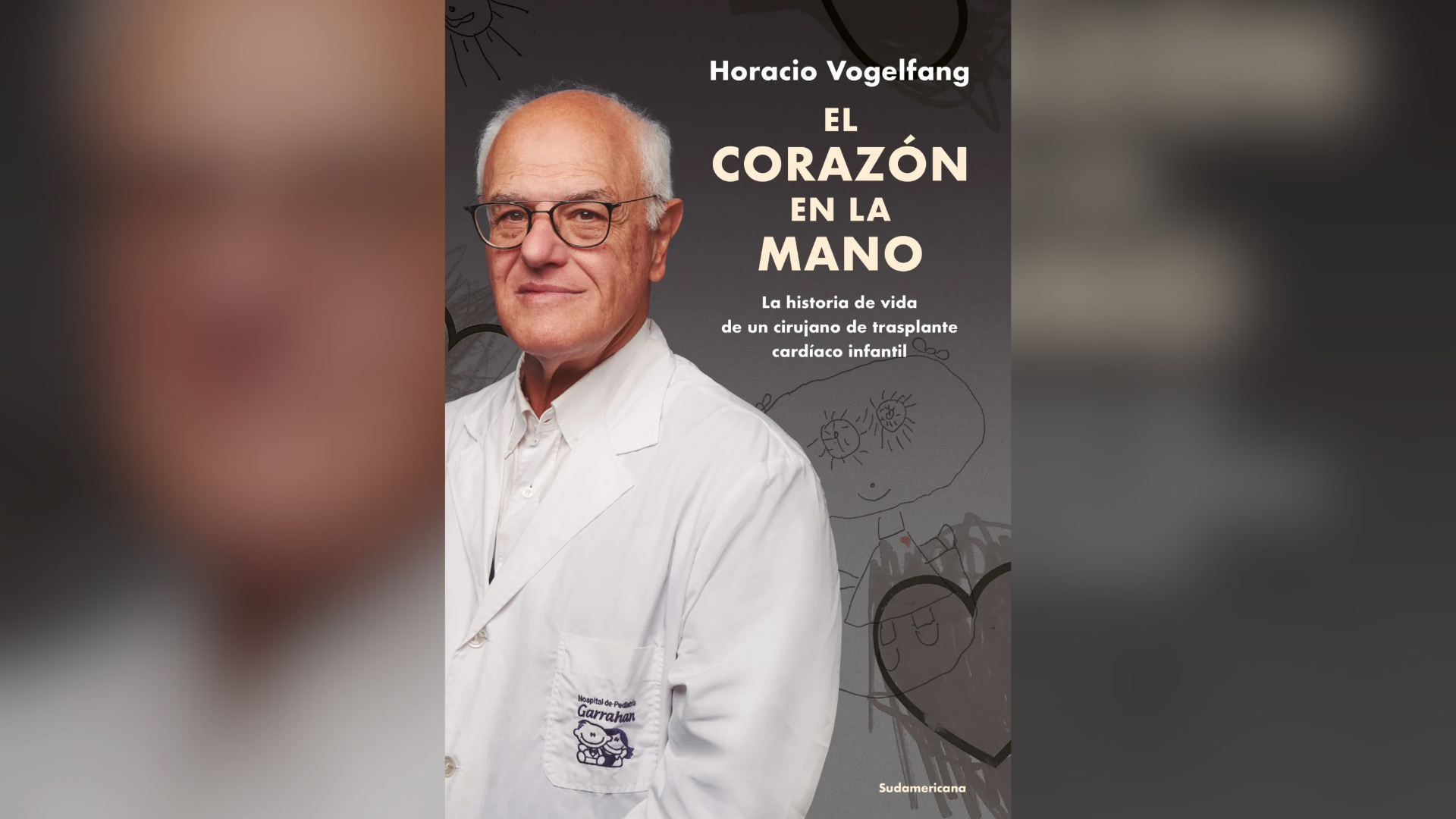
Fuente: telam
Infobae Cultura publica el primer capítulo de “El corazón en la mano”, el libro que narra la vida de una de las figuras pioneras en el trasplante cardíaco infantil en Latinoamérica
>¿Qué se siente sostener un corazón detenido en las manos a la espera de que vuelva a latir? “La historia de vida de un cirujano de trasplante cardíaco infantil”. Bajo ese subtítulo, Sudamericana publicó un libro muy interesante. Se titula El corazón en la mano y su autor es el doctor Horacio Vogelfang. Desde su niñez en La Paternal, caminando con dificultad tras la poliomielitis, hasta convertirse en pionero en cardiocirugía infantil de alta complejidad en el Hospital Garrahan.
Nacido en Buenos Aires en 1951, Vogelfang es médico cirujano cardiovascular infantil, graduado en 1976 en la Facultad de Medicina de la UBA. Es una de las figuras pioneras en el trasplante cardíaco infantil en Latinoamérica. En el 2000, en el Garrahan, hizo el primer trasplante cardíaco pediátrico en un hospital público de la ciudad de Buenos Aires y puso en marcha el único programa de estas características en la región, con más de un centenar de niñas, niños y adolescentes trasplantados desde entonces. Durante más de treinta años participó en miles de cirugías de cardiopatías congénitas y trasplantes de corazón, pulmón y riñón. También impulsó la creación del primer Banco Público de Homoinjertos Humanos Criopreservados de América Latina, que permitió utilizar tejidos cardíacos como prótesis biológicas para pacientes de la Argentina y el mundo. Llevó su experiencia a la televisión, el cine y conferencias como TEDx Río de la Plata. El corazón en la mano es su primer libro. Aquí publicamos el primer capítulo.Empiezo por el final,terminaré en el principio.no fueron muy saludables.
Yo ya no puedo cumplirTan solo seguir cantando...
Indio Solari,Todo debía salir bien. Sin margen para el error. El fracaso (la muerte de Sabrina M.) sepultaría para siempre el Programa de Trasplante Cardíaco.
¿Se suponía que dependía de un milagro? ¿De la suerte? ¿De la idoneidad del grupo humano convocado y aglutinado bajo mi conducción? Más bien, con seguridad, de todos y cada uno de esos factores entremezclados.En milésimas de segundos, repasé todos mis recursos técnicos y quirúrgicos. Había operado miles de corazones, pero nunca había sostenido un corazón frío, detenido, flácido, extraído hacía unas pocas horas de un cuerpo muerto, con la ilusión de que volviera a latir para que otro cuerpo continuara viviendo. ¿Lo haría?
Lo deposité adentro del pecho de Sabrina, nuestra primera paciente. Ahora todo dependía de la habilidad y de la rapidez con las que suturáramos las estructuras, una con otra; y de que ese corazón que alguien había donado y que había estado detenido reviviera. Entre un punto y otro de nuestras suturas no debía escaparse ni una gota de sangre.Y hablaba en voz alta, como para darme seguridad:
—Aurícula con aurícula, ¿no?Colocamos el nuevo corazón de tal manera que la porción que iría hacia la profundidad del pecho, la de los bordes de la aurícula izquierda, coincidiera con la de los bordes de la misma aurícula que quedaban del corazón de Sabrina. Un esperado intruso, ajeno y desconocido, llamado a restaurar la circulación de la sangre por todas las células de su cuerpo.
Fue un domingo soleado de octubre de 2000. El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante —INCUCAI, la entidad estatal que administra la donación de órganos— nos había ofrecido una donante joven con muerte cerebral a causa de una hemorragia intracraneana masiva, producto de la ruptura de un aneurisma arterial. La chica se encontraba ahora en un sanatorio de la capital.
Juntos convocamos a la cardióloga del equipo para reunirnos en la puerta de ese lugar dos horas más tarde. Terminamos de almorzar (yo casi no pude), dejé a mis hijas mayores y luego a mi mujer con nuestra hija menor en casa, y me dirigí a la cita.
Para que consolidara el proyecto de desarrollo del programa de trasplante elegimos a la cardióloga que hacía tiempo estudiaba las enfermedades del corazón que, sin otro tratamiento alternativo, llevarían a la necesidad de un trasplante en pacientes de corta edad. También ella, con el tiempo, fue ganando un lugar en mi consideración profesional y cariño personal.
La donante era muy joven. Estaba en su cama de terapia, conectada a todos los monitores posibles, que mostraban los signos vitales de sus órganos, prácticamente normales. No ocurría lo mismo con su cerebro. Dos electroencefalogramas consecutivos planos, realizados con doce horas de diferencia uno del otro, marcaban que no había actividad. La muerte encefálica es necesaria para autorizar la solicitud de donación de los órganos que aún se mantienen activos, y es un hecho incontrovertible e irreversible. Cuántas sensaciones. Difíciles de comprender. Difíciles de dejar fuera de mis pensamientos. Ya sabía quién era la donante, ya sabía cómo había muerto, ya sabía que se estaba vistiendo para ir a su fiesta, ya sabía que era la sobrina de mis amigos. Todo eso ya lo sabía: ahora debía aprender a endurecer el ánimo, a apartar sentimientos, a liderar la situación.
Al instante hizo el ecocardiograma y en la pantalla del ecocardiógrafo vimos un corazón vigoroso que latía en un cuerpo que ya no lo necesitaba, que no advertía que su cerebro ya no lo comandaba. Un corazón que alguien había venido a buscar porque, muy cerca, a unas veinte cuadras de distancia, una niña se estaba muriendo y lo necesitaba. Ese órgano latía solo: el corazón tiene un sistema de generación de los latidos compuesto por su propia usina de esos impulsos eléctricos (el nódulo sinusal) y por un sistema de transmisión eléctrica (haz de conducción) para esos impulsos. Por eso el corazón es independiente del cerebro y por eso, aun cuando la muerte ya llegó a la cabeza, puede seguir latiendo. No lo hace en forma indefinida, pero sí el tiempo suficiente como para que, con algo de asistencia durante unas horas, podamos extraer de ese cuerpo el hígado, los riñones, los pulmones, el páncreas, el intestino y el propio corazón. Todos esos órganos siguen funcionando de un modo perfecto, sostenidos solo por ese corazón abstraído.
Los tres nos quedamos esperando en un bar de la esquina del sanatorio hasta que la donación de órganos fue autorizada. Volvimos lo más rápido que pudimos al Hospital Garrahan y a los pocos minutos estábamos convocando a nuestro equipo completo de trasplante cardíaco infantil. Sabrina, la paciente, tenía ocho años. Su corazón había claudicado por completo. Un respirador mecánico cumplía las funciones de sus pulmones porque los músculos respiratorios encargados de moverlos no recibían la irrigación sanguínea correcta. Un sistema de diálisis eliminaba las toxinas con las que sus riñones eran ya incapaces de lidiar.
Dos años antes, cuando en 1998 los cirujanos de tórax me convocaron para participar del proyecto de trasplante de pulmón (por ese entonces en etapa experimental), vi la oportunidad de avanzar hacia el trasplante cardíaco desde un equipo interdisciplinario de trabajo diferenciado del Servicio de Cirugía Cardiovascular al que Gerardo y yo pertenecíamos. Su jefe ejercía un modo autoritario de gestión que impedía cualquier desarrollo que él no pudiera comandar.
Por supuesto que estuvieron totalmente de acuerdo. Yo había participado, años atrás, en cinco trasplantes cardíacos durante mi estadía en el Reino Unido, mientras estudiaba las técnicas para conservar arterias y válvulas (homoinjertos) de corazones que no podían ser utilizados para trasplantes.
—¿Me bancás? —le pregunté a Gerardo al contarle la jugada.
—Eso sí —sentencié—, de las ablaciones te ocupás vos. ¡Yo no me subo de raje a ningún avión! Yo me encargo del receptor mientras vos sacás el corazón del donante. Lo traés y lo implantamos juntos.
En nuestro país ya se habían hecho trasplantes cardíacos pediátricos. (Debo aquí contradecirte querida Antonia: no fui yo el primero). El primero lo realizó, en 1990, el doctor Florentino José Vargas en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Al poco tiempo lo siguió el Hospital de Niños Sor María Ludovica de la ciudad de La Plata, con el equipo a cargo de los doctores Carlos Antelo y Hugo Mon. Pero en el año 2000, este, el único hospital público que los hacía, discontinuó su práctica. Y con el alejamiento de Vargas del Hospital Italiano, también en esa institución privada dejaron de realizarse o bien lo fueron de manera muy esporádica y solo para una población con financiación por alguna obra social o empresa de cobertura médica paga.
Entonces, ese domingo, ya entrada la tarde, Gerardo regresó al sanatorio a buscar el corazón. Ellos lo extraían del cuerpo de la donante y, al mismo tiempo, yo intentaba conectar el corazón enfermo e inservible de Sabrina a una máquina de circulación extracorpórea para que lo reemplazara en sus funciones.
Era sangre gastada, sin oxígeno. Una vez que toda esa sangre pasó por el oxigenador de la bomba, volvió al organismo a través de aquella otra cánula en la aorta. Cuando vi que todo funcionaba sin complicaciones, pude dedicarme a recortar las estructuras del corazón enfermo para sacarlo, dejando porciones para suturarlas a las del nuevo órgano que estaba por venir.
La hemorragia es uno de nuestros peores enemigos en la etapa inicial del posoperatorio. Todo puede andar muy bien, pero un sangrado en el lecho profundo del tórax tal vez signifique el fracaso de un trasplante.
Conocí a Sabrina un día de julio de 2000, cuando llegó a la consulta. El cardiólogo de Sabrina, de Bahía Blanca, la derivaba muy preocupado por la gravedad en la que se encontraba. La cardióloga nos presentó el caso: era una miocardiopatía dilatada en estadío avanzado, terminal. Es una enfermedad producida muchas veces por el ataque de un virus o una bacteria, que debilita la fibra muscular miocárdica; o sea, el músculo del corazón. La dilata, la estira hasta un límite en el que pierde su capacidad de regresar con energía al punto del cual partió.
El corazón ya no es capaz de mantener la vida de todo el organismo. Pocos meses, a veces días, es el pronóstico de vida en la etapa final de la enfermedad.
El camino hacia esa intervención había sido difícil, tortuoso, cargado de escollos. Técnicos, de logística, presupuestarios: los más fáciles de solucionar. De envidias, celos, resquemores, competencias: nunca resueltos.
Fueron dos años nada fáciles de sobrellevar. Logramos todo el desarrollo de las prácticas experimentales, el aprendizaje de los conocimientos específicos en el área de trasplantes cardíacos, la obtención del instrumental necesario para no utilizar el del Servicio de Cirugía Cardiovascular, los elementos para la concreción logística (comunicaciones, transporte, relación legal con el INCUCAI), en tiempo extra robado a actividades personales y familiares.
El Hospital de Pediatría Dr. Juan P. Garrahan, ubicado en el barrio Parque Patricios, es un hospital pediátrico de máxima complejidad, con más de quinientas camas de internación, perteneciente a la red hospitalaria de la salud pública.
El Consejo, de manera autárquica, lo administra haciéndose cargo de los salarios de los estratos de conducción, profesional, técnico, personal de mantenimiento, limpieza, infraestructura, equipamiento, etc., y disponiendo de una reserva para cubrir los costos de nuevos proyectos médicos según lo elaboren y soliciten las direcciones médicas ejecutiva y adjunta, autoridades de la gestión médica y científico-académica. De esta manera, para quienes intentáramos desarrollar prácticas novedosas o de una complejidad hasta entonces no contemplada, resultaba más sencillo presentar los proyectos y discutir con ellos su necesidad y alcance terapéutico para la población que recurre a los diferentes servicios hospitalarios. Todo se resuelve puertas adentro, según las posibilidades reales de concreción.
El director médico ejecutivo en ese momento, el doctor Mauro Castelli, sumamente interesado en que bajo su gestión se iniciara el Programa de Trasplante Cardíaco, al comentarle yo la reacción del servicio del que yo dependía jerárquicamente, para evitar conflictos, me dijo:
A través de una resolución, cobijó el proyecto incluyéndolo como una “tarea especial”, bajo la supervisión directa de la Dirección Médica Ejecutiva del Hospital. Al igual que yo, Mauro pensaba que el Garrahan debía hacer trasplantes cardíacos. Nos dio todo su apoyo.
Anunciamos en el ateneo que se había inscripto la paciente Sabrina y que, por lo tanto, en cualquier momento —o sea, cuando apareciera un donante— se haría el primer trasplante. Yo buscaba consenso. No podía descartarse una derrota —la muerte de la niña—, pero si sucedía eso, había que lograr que el programa no perdiera potencia y apoyo.
Elogios y preguntas. Al final, el jefe histórico del Servicio de Cirugía General, dirigiéndose al auditorio, tomó la palabra:
Cuidémonos para que eso no suceda.
Entonces volvamos a ese domingo de octubre del año 2000.
Me falta una semana para cumplir cuarenta y nueve, y mi hija menor tiene un año y dos meses de vida. Hemos ido a almorzar con Claudia —mi segunda esposa— y mis tres hijas mayores, de mi primer matrimonio, a un restaurante en la costa del río, en Olivos. Tomamos una mesa en el jardín. Las chicas mayores juegan con la menor. Yo converso con Claudia, sin perder de vista esa escena que me reconforta y me reconcilia con la vida.
Cuando veintidós meses antes les conté a mis hijas que Claudia estaba embarazada, nada presagiaba que la recién nacida entraría en sus vidas para renovar y recrear el amor fraternal, un vínculo que siempre quise incentivar y preservar (y lo sigo haciendo). La mayor, a sus dieciocho años, terminaba el colegio secundario en el Liceo Francés Jean Mermoz. Claudia me había llamado al celular un viernes por la tarde cuando yo estaba llegando al Liceo para asistir al acto de fin de curso en el que mi hija recibiría su diploma.
Estacioné el auto y seguí escuchando:
Como tantas veces, Claudia tenía razón. ¡Lo bien que hice en parar! Cortamos. Me apoyé en el volante del Peugeot 505 y quedé detenido en el tiempo. Segundos. Minutos. En ese lapso, la noticia buscada, decidida y esperada mutó de sorpresa a alegría. Marqué rápidamente el celular de Claudia y le pedí que nadie más que mis suegros conocieran la noticia. No hasta que mis otras hijas lo supieran. Llegué al Liceo Francés y asistí emocionado al acto de fin de curso. Terminaba el secundario mi hija mayor, y me enteraba de que volvería a ser padre.
Infinidad de exégetas de la Biblia intentaron explicarla. Siempre me opuse a la idea apocalíptica de que hay un final para el amor, y mi esperanzadora traducción sugiere que ese final nunca es el final. Que después de un ajarón (último) siempre hay otro ajarón. El amor por los hijos —hijas, en mi caso— siempre se renueva. En las crecidas y en las que vendrán. Nunca hay un final. Siempre a “lo último” hay que darle la oportunidad de que algo lo suceda.
Desayunamos en un bar de estación, de esos sin mesas, con barra al mostrador. Le conté la noticia. No recuerdo cuáles fueron las palabras que usé, seguramente pensadas, repensadas y ensayadas muchas veces. Pero su reacción, lejos de la buscada, fue de furia.
Llegaron sus amigas y partieron. Ella se despidió fríamente.
Por la noche, llevé a cenar a las otras dos, las menores, con la intención de comunicarles lo que la hermana mayor ya sabía. Mientras comíamos una entrada de provoleta y chorizos, se los dije. La que tenía dieciséis comenzó a llorar, se paró y se fue al baño. La menor, de doce en ese entonces, la miró, volvió su mirada hacia mí y, no recuerdo, quizás dijo algo. Pero mi sensación fue que ella sí se había alegrado. El bife de lomo con papas fritas lo compartimos entre los tres, y terminamos la cena con mejor ánimo.
—Si a mí me hicieras eso, te lo reprocharía toda la vida. ¡Arruinarle así el viaje de egresadas! ¿No podías esperar quince días a que volviera?
Fuente: telam
Compartir
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!