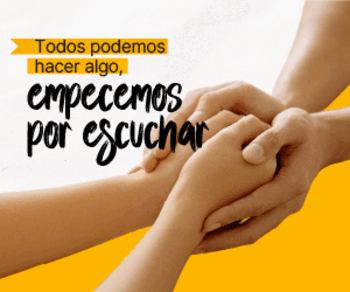13/09/2025
Socorro Venegas, entre la memoria y la ficción: “El duelo ha sido el gran tema de mi escritura”

Fuente: telam
La escritora mexicana habla de sus novelas “La noche será negra y blanca” y “Vestido de novia” en las que, a partir de datos autobiográficos como las muertes de su hermano pequeño y de su primer marido, crea historias que tratan sobre el dolor y la recuperación
>Escritora y editora, Socorro Venegas nació en San Luis Potosí, México, en el año 1972. Sus cuentos han sido traducidos a varias lenguas e integran diversas antologías. Dirigió proyectos editoriales en el Fondo de Cultura Económica (FCE) y en la actualidad es profesora de literatura y directora general de publicaciones y fomento editorial de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, donde creó la colección Vindictas que, a través de novelas y memorias, recupera la obra de escritoras latinoamericanas del siglo XX que no tuvieron en su momento el reconocimiento que merecían.
Su publicación más reciente en la Argentina es Vestido de novia, una novela publicada originalmente en 2014 que narra de manera delicada y poética la historia de amor y de duelo de Laura, una joven que busca reconstruir su vida luego de la muerte de Aldo, un hombre frágil en casi todos los sentidos posibles con quien la unía, más allá del matrimonio, una gran historia de amor.
Socorro pasó por Buenos Aires semanas atrás y participó de actividades en la — Me resulta muy interesante el fenómeno de tus libros, de estos dos libros que están acá en la Argentina: La noche será negra y blanca y Vestido de novia, que van realmente de boca en boca y de lector en lector. Me gusta cuando los libros hacen esos recorridos. ¿Cómo lo sentís vos que, además, sos editora?
— Sí, tienes toda la razón. Hay una manera de verlo desde el ámbito profesional que es que siempre lo maravilloso, o lo que uno esperaría como editor que ocurra con un libro, desde luego, es que se lo apropien los lectores ¿no? Que se vuelva de ellos. Que les signifique algo y que les hable de sus propias vidas y de sus propias experiencias. Y, luego, hay algo ya profundamente personal que es la alegría de que estas dos novelas vuelvan a tener una vida.— Sí, claro, por supuesto.— Estás hablando de lo que significa una novela tantos años después y de la posibilidad de retocar algo de esa novela. En tus dos novelas el tema del del duelo del ser querido y poco o mal procesado, en algún punto, está presente. En Vestido de novia, ¿lo que tuviste ganas de modificar tenía que ver con una cuestión de estilo o de resolución de la novela? Porque dijiste que eran “cositas”, me interesa eso.
— Sí. Fíjate que ahora mismo que me lo preguntas no sabría decir si es algo de todos esos órdenes. O sea, había dos personajes –y te prometo que no tiene que ver necesariamente con una perspectiva feminista– pero los dos personajes que termino eliminando eran un marido y un amante. Y me parece que no tenían nada que ver en la historia ya, que la lastraban, y en cambio lo que me interesó fue el personaje del niño, el hijo de Laura, una mujer que aparentemente ya procesó bien el duelo, ¿no? Entendiéndolo como nuestras sociedades nos obligan a veces a entender esto. Ella ya rehizo su vida, y lo digo hasta con las palabras que son un lugar común: rehacer la vida. Se volvió a casar, ya se divorció, ése es el marido que ya no tenía nada que hacer en esta historia. Y tiene un hijo. O sea, qué más necesitas para probarle a la vida que estás ya lista para cualquier cosa. Entonces creo que es algo que termina impactando en toda la historia esa reescritura. Que parte de otras ausencias. Fíjate qué curioso porque es una novela sobre duelos, es una novela sobre cómo, si tú evitas un duelo, si lo que haces es silenciarlo, eso vuelve a ti necesariamente. Entonces, ahí ya es una ausencia muy poderosa que permea en toda la novela, la del marido que ha muerto. Y yo aumento la ausencia con estas otras presencias que no sentía indispensables y tuve razón porque, al final, lo que va ocurriendo es que dejé de pensar en lo que había eliminado y cuando reescribí la novela sin esos personajes me di cuenta de cómo este otro personaje, el niño, el hijo, iba ganando y enriqueciendo en una dimensión que ya estaba en la novela pero que quise profundizar ahora y que tiene que ver con el lenguaje, también.— Exacto. Digamos que pude ser mucho más rigurosa con esa presencia, dónde quería que estuviera, que quedara claro cómo, en el proceso de atravesar una experiencia tan dolorosa como la pérdida de una pareja…
— Joven, por otra parte.— Sí, sí, eso queda muy claro.
— Él construye un personaje que ella asume. Alguien que atraviesa por un duelo como éste es alguien que ha atravesado por una destrucción tan, tan potente, que puede convertirse prácticamente en cualquier cosa.— Exacto. Sí. Y además no le gustan las confrontaciones, en un momento dice: yo prefiero mentir a dar explicaciones, por ejemplo. Entonces, sí, es todo un personaje buscando su manera de estar en el mundo y su manera es esa Hasta que de plano la vida le exige respuestas propias.
— Estábamos hablando de los duelos que no se procesan en su momento. Estábamos hablando de una pareja de gente muy joven, de un hombre muy joven: a los 30 años uno no se imagina la muerte cercana. En tu otra novela, en La noche será negra y blanca, se trata la muerte de un hermano y la partida de un padre. Pero es la muerte de un hermano a una edad en la que nadie imagina que un chico va a morir. En esa historia, lo del duelo no procesado ya no depende solo de la protagonista, sino también de una familia que hace de ese duelo otra cosa. Y pensaba qué pasa con estas novelas que, finalmente, no solo por cómo están escritas, porque tienen un estilo muy particular, delicado, poético, pero todas las personas estamos siempre duelando a alguien. Entonces el tema del duelo es algo que necesariamente convoca a los lectores. ¿Cómo lo ves? Me interesa tu opinión como autora, como editora y como persona que perdió a familiares y seres queridos.— ¿Ahí empezás a escribir? ¿O solo leer?
— Lo eras antes.
— ¿Cuándo fue ese día, cuándo lo fecharías?
— Sí, pero hay algo de la lírica en tu prosa, claramente.
— ¿Cada vez que te sentás a escribir?
— O sea, empezás con espíritu lírico.
— Son como rituales. Mira qué interesante.
— Hay quien medita y vos lees poesía.
— Leo una frase de tu novela: “Los muertos dejan rastros de los que no nos desprendemos del todo. Atesoramos vestigios de vida pasada para recordar que somos de esa escoria a la que Dios le dio el regalo de una conciencia sobreviviente, culpable siempre.” Uno pensaría en principio que, por el vínculo que tienen en México con los muertos tal vez se lleva mejor, entre comillas, itálicas o como quieras, pero se lleva mejor esa relación. ¿Es una fantasía que tenemos los de afuera?
— No estamos hablando del duelo por tu hermano.
— Que tiene que ver la historia de Vestido de novia.
— Hay un punto de comunión importante entre las dos novelas desde la temática del duelo y naturalmente dialogan entre sí. Hablabas del duelo por quien fue tu primer marido. Hablábamos antes del segundo marido de Laura, de la protagonista de Vestido de novia. Hay algo por lo que a Laura se la ve entera y, sin embargo, es como que, aún si ella puede estar con otros hombres, hay algo del amor que se perdió.
— Porque la figura de su hijito no reemplaza eso.
— Hay una imagen que es muy recurrente que es la del sobreviviente del duelo. Quien sobrevive al duelo es un sobreviviente. Y te quedás sin memoria externa.
— Por eso. Te falta esa otra parte.
— Es que las facetas son múltiples y depende, por supuesto, a quién perdemos. Qué parte de la memoria es la que se pierde. En tu caso, lamentablemente, te tocó muy seguido y siendo muy joven, primero lo de tu hermano, luego tu marido. Pero en general uno va teniendo gente que desaparece de la vida de uno, el duelo por un amigo es también durísimo en relación a la memoria compartida. Ni hablar de lo que tiene que ver con la pérdida de los hijos. Pero, quiero decir, es como infinito lo que se puede ver. Y después están cuestiones más materiales. Por ejemplo, desarmar una casa, que en Vestido de novia eso está muy bien porque todos los que tuvimos que desarmar casas queridas, y a veces más de una: sabemos lo que cuesta. Cómo además es imposible acelerar los tiempos de los duelos. No se puede. Eso está muy bien reflejado.
— Qué se guarda uno. Qué conserva del que murió.
— O en este caso las botellitas.
— La colección de botellitas de alcohol.
— A mí personalmente una cosa que siempre me costó mucho y me sigue costando es desprenderme de lo que tiene letra manuscrita. O sea, los cuadernos de recetas de mi mamá, ese tipo de cosas. Es como: ¿pero cómo voy a tirar esto? Hay un resto de vida en la letra.
— En el caso de Laura, algo también para tener en cuenta es que ella en vida de Aldo era una suerte de lazarillo con la enfermedad que él tenía en los ojos, con este riesgo del cristalino a punto de desprenderse. La idea de la ceguera era como un fantasma, acechando. Ella era una especie de lazarillo y había llegado para salvarlo.
— Entonces la culpa también es la de no haber podido salvarlo.
— Con los padres.
— Sí, estaba pensando en la imagen que usaste.
— No vio las señales.
— Sí, no haber leído las señales o los presagios y al mismo tiempo la desesperación por encontrar nuevas señales, ¿no? Durante toda la novela aparece aquello que escuchó o que le pareció escuchar al final en boca de Aldo. A ver, ¿eso tiene algún significado? ¿Cuánto de todo eso permite entender lo que ocurrió? Y mencionabas recién a los padres de Aldo, a la familia o a los amigos. En algún momento, la pregunta es de quién son los restos del muerto, finalmente. Y pensaba justamente que al ser ellos tan jóvenes, no había hijos, no había lo que se llama una familia consolidada. Había una pareja. Y es como si el muerto joven volviera a ser el hijo de esos padres, ¿no?
— Ambos de negro, sí.
— Algo que me pareció un poco inquietante tiene que ver con la presencia del hijito en el cementerio. El hijo, acompañándola, al lado de ella en la decisión de qué será de las cenizas de aquel primer marido. Esa presencia, que es como la vida pegada a esos restos de muerte. Y ese chico que, al mismo tiempo, habla casi como visionario todo el tiempo, como un personaje especial. Porque tiene frases que son como haikus.
— Las fórmulas que usan.
— Es que es así.
— Bueno, muchos lo han dicho, pero María Negroni viene trabajando en esta idea de la niñez y la lengua de la niñez y el juego en la niñez, en estado de poesía como decís.
— Al comienzo aparece una cita de Borges: Sé que en la eternidad perdura lo mucho y lo precioso que he perdido. Estamos hablando justamente del duelo. Se comprende esa cita. Pero hay mucho de la Argentina en la novela. Aparece en el primo de Aldo, Bruno, que vive en Buenos Aires y a quien Aldo siempre decía que si tuviera que donarle un órgano lo haría. Y aparece el argentino que está en Islandia y con el que Aldo intercambiaba las botellitas. Islandia también tiene que ver con Borges, pensaba. Pero me gustaría que me contaras un poco si eso es casualidad o si es por algo en especial.
— Dice: “Héctor, tú eres para mí mi padre y mi señora madre y mis hermanos. Pero sobre todas las cosas eres el amor que florece y sigue siéndolo. Quédate y entonces te amaré hasta el día de mi muerte y un día más”. Es el ruego de Andrómaca a Héctor en la Ilíada.
— “Hasta el día de mi muerte y un día más”. Y aparece en la novela también.
— Pero la lengua del coleccionista está muy lograda como lengua argentina.
— Me gusta porque no está sobregirado, eso es lo que te quiero decir. Porque suele ocurrir que, aunque hablemos la misma lengua, cuando uno intenta emular algunos modismos o demás de otra cultura, sobreactúas una lengua.
— ¿No es cierto? Claro. Por eso me gustó cómo lo hiciste.
Fuente: telam
Compartir
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!