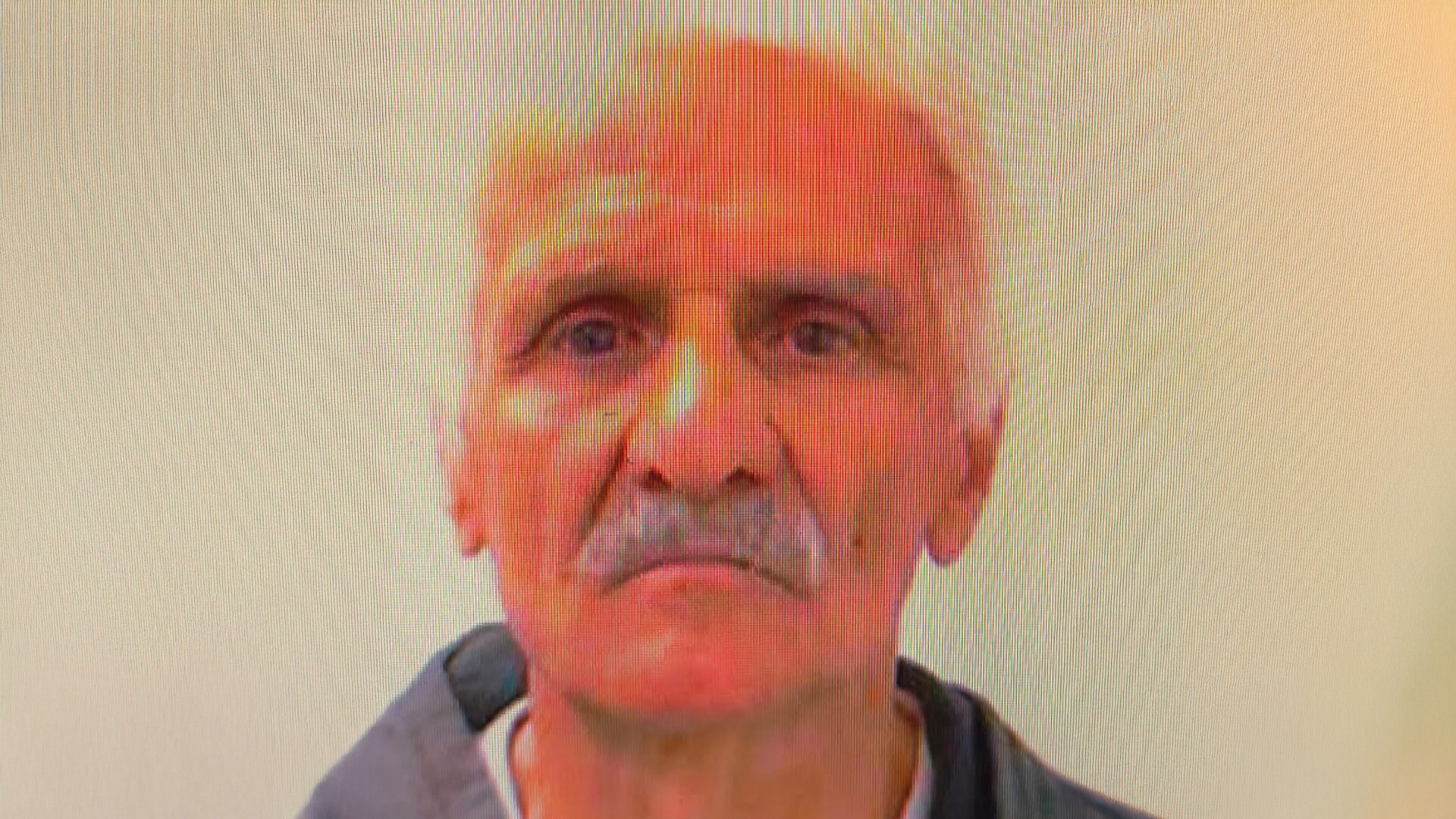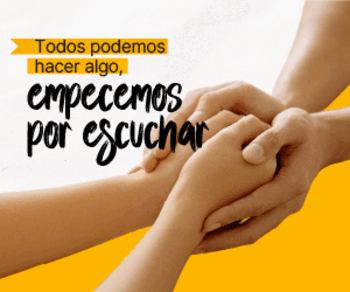12/09/2025
El discurso con que Rafael Spregelburd entró a la Academia de Letras

Fuente: telam
El dramaturgo reflexiona sobre el sujeto que habla en teatro y sus palabras. Lenguajes inventados y más
>Aunque, en la práctica, ya forma parte de la Academia de Letras y desde hace un año Que hablamos palabras que son de otros es una verdad de Perogrullo y voy a acometer la faena de demostrar lo obvio: que el lenguaje es anónimo, social, improbable, irregular, mutante, inabarcable y todo aquello que ya sabemos y tememos de él. La lenguade los argentinos encuentra en esta Academia rituales de diversos tipos y hoy me toca el honor de proveer uno de estos. Desde mi cómoda perspectiva, en vez de hablar del lenguaje o de las palabras en general voy a hablar de las palabras que ocurren en el teatro, que es mi especificidad y que probablemente sea al mismo tiempo una de las más flexiones más inespecíficas detodas las que le toca hacer al lenguaje.
La virtualidad del teatro se parece más a la de la vida que a la de las palabras. El teatro–ya quedó claro luego de años de teoría posdramática- no es un acto completamente lingüístico; afortunadamente está contaminado de otras disciplinas, como la música y la plástica, y en el teatro la palabra escrita tiene la habilidad –si no la obligación- de denotar muchas veces lo contrario de lo que dice. Como destacaba Susanne Langer en “Feeling and Form” la virtualidad del teatro es la de una “vida virtual futura”, dado que mientras asistimos a los acontecimientos que se despliegan en tiempo real, a diferencia de la novela, no percibimos tanto una vida virtual pasada que nos es contada como si hubiera terminado y hubiera quedado escrita (una novela) y cuyo final está estampado para siempre de un único modo en la última página sino que lo que realmente da forma al teatro es la generación de expectativas: lo que va a pasar se puede desplegar en cualquier dirección, porque aún no ha ocurrido. Es el despliegue del destino ante nuestros ojos, un destino potencial, bifurcado con cada réplica. La vida potencial es casi más importante que la representada, que suele ser tosca y se basa en rudimentos escénicos muy elementales. Es una ilusión óptica, claro está, porque los actores ya tienen ensayadas las palabras que dirán, perocasi todo su trabajo consiste en hacernos creer que ellos tampoco conocen el destino; que el destino no está escrito. Que el destino no está escrito.En Tirria, una comedia de Lucas Nine y Nancy Giampaolo en la que actúo en estos días, interpreto a un padre de familia de la alta burguesía argentina en la década del 30; es una familia venida a menos que sueña con restituir un orden pasado. En una de mis líneas, mi Clorindo Sobrado Alvear piensa en voz alta y dice: “Una vida más plena. ¡Si supieran cuántas veces lo he anhelado! Iniciar una vida más plena. Pero aquí, entre los nuestros, en nuestra querida Argentina”. La réplica no tiene nada de particular, salvo por el hecho de que las palabras “aquí”, “los nuestros” o incluso “nuestra querida Argentina” van acompañadas de gestos complejos, una secuencia de gestos –digamos- tensos, que no puedo repetir ahora en frío. Cuando se dice “aquí” en teatro, ¿qué significa exactamente esa palabra? Porque cualquier actor, incluso uno de una torpeza como la mía, puede mostrar que “aquí” es dos cosas: el supuesto lugar de ficción en el que está su personaje y también el lugar real sobre el escenario, o en la sala, o incluso de frente a unos espectadores que lo miran. “Aquí” es una bomba de hidrógeno que entra en una reacción en cadena y comienza a abarcar todo el espacio que el gesto quiera señalar; entonces hay al menos dos “aquíes” (el de Clorindo y el del actor que lo trae a la sala) y si uno es cierto el otro debe -por fuerza-no serlo. Todo deíctico en teatro funciona como una pequeña caja de Schrödinger con un gato dentro vivo y muerto al mismo tiempo. Mi decadente Clorindo, que sueña y se disfraza con una Europa que anhela ser, no sabe decir con honestidad “nuestra querida Argentina”, y se le nota. La risa del público surge sin que ninguno de nosotros se preocupe por explicar qué la provoca. Se trata de un koan conceptual, una de esas paradojas de información pura y dura que son las que hacen que las computadoras se cuelguen. La risa es el fusible que permite liberar el excedente de energía acumulada en esa tensión mental insoluble.
Para poder decir estas palabras–tal como suele suceder en el teatro contemporáneo, que ha derribado hace tiempo la cuarta pared y que hizo de ese derrumbe su gramática- además de estar en presencia, es también necesario que yo los mire a los ojos; pasa en la obra que hago cada noche y pasa también ahora. Estas son palabras “en presencia”. Hoy en día se da una saturación inédita de palabras, pero sabemos que el noventa y nueve por ciento de las atrocidades que con ellas son escritas en redes sociales seguramente no se pronunciarían si sus emisores estuvieran mirando a los ojos a sus receptores; por vergüenza, por decoro, por cobardía o por honestidad. La honestidad de no exagerar. Además de la deíctica, esta segunda condición, la de responsabilidad, es la que me gustaría señalar como puntales de la frágil, etérea arquitectura que se monta y se desmonta cada vez que asistimos a una pieza teatral. Soy responsable porque además de decir estas palabras debo poner mi cuerpo detrás de ellas, y cuando las palabras se hayan consumido en las vibraciones del aire, mi cuerpo quedará para defenderlas, para sostenerlas, o en el peor de los casos, como testimonio estatuario y postrero de algo dicho y sepultado.Digamos que quemo unas palabras en este acto que tiene mucho de ritual y lo que ustedes ven con sus oídos es la fosforescencia que produce esa combustión. Las palabras de este escenario son cometas encendidos dispuestos a chocar contra la platea de la Academia Argentina de Letras, una institución creada en principio entre algodones reales y castellanos para velar por la correcta construcción de –acaso- un diccionario.
El diccionario. Si habré escrito sobre él. No tengo obra en la que el temido diccionario no proyecte su sombra tenebrosa. Esa máquina milenaria, complejísima, inabarcable, de aspecto infinito que nos tiene aquí reunidos.Me aterra lo que sé, y lo que sé es que el mundo real está hecho de prácticamente todo aquello que no ha entrado aún en el diccionario. Como dijo de cien formas diversasel poeta y filósofo Eduardo del Estal: “La realidad es la resistencia de las cosas a todo orden simbólico”, es decir, la resistencia de las cosas a lo que decimos de ellas. En estos momentos, mientras hablamos aquí, unos científicos en el fondo de un pozo en las sombrías montañas suizas, siguen usando otra máquina -un acelerador de partículas, o algo así- para dar alguna explicación a las teorías que sus palabras les han permitido construir y de las que nosotros, hombres y mujeres de letras, entenderemos siempre poco y nada. Sin embargo, hay una cosa que sí entendemos. El nombre que estos científicos, nuestros contemporáneos, han querido dar a esta pieza clave, a este bosón de Higgsque están buscando afanosamente es “la partícula de dios”. Si bien es cierto que esta partícula podría tener que ver con alguna que otra explicación sobre la materia pequeñísima, la energía de ondas, los fotones intermitentes o la mismísima creación, todos asuntos vinculados a un posible dios, la verdad en minúsculas es mucho más ramplona. Dado que la partícula precisamente no tenía nombre (porque aún no existe) los científicos, todos expatriados de Babel, hablando cada uno en su propia lengua y comunicándose en un inglés de paso en las profundidades helvéticas, que son incómodamente tetralingües, empezaron a llamar a este bosón de Higgs que no aparece por ningún lado “thegoddamnparticle”, es decir, “la partícula esa de mierda”, o más literalmente, “la partícula por dios maldita”. La elipsis o síntesis que sobrevino en los instantes posteriores a estenombre, explosión más definitiva que el Big Bang,redujo y fijóla palabra en un equívoco lamentable, que yo celebro con villanía: de ser “la partícula que dios ha condenado” (“thegoddamnparticle”) pasó a ser, quitando un adjetivoque es mala palabra sin serlo,“la partícula de dios” (“theGodparticle”), como si de su mismísimo Adán se tratase.En la Academia Argentina de Letras, igual que en la Real Academia Española, se ha considerado que los dramaturgos podemos venir a colaborar con las definiciones de algunas de estas palabras y yo siempre he pensado que tal vez sea porque nuestra forma de escritura es una muy peculiar: se trata de escribir en un modo puramente oral. Esto no es nuevo. Proviene de las epopeyas griegas clásicas, donde rima y métrica eran aliadas sine qua non de la memoria. Las mejores y más precisas explicaciones de un texto técnico o las más polisémicas y seductoras ideas bosquejadas en una novela deben –para convertirse en réplica teatral- pasar el examen de la oralidad pura: ¿cuánto tiempo tiene un oyente para asimilar la carga de información que contiene la frase, sin repetírsela ni releerla? Asimismo, ¿cómo debe sonar en el aire para que un actor pueda memorizarla y las palabras no se peleen entre ellas, que es algo que cuando sucede por escrito no tiene tan graves consecuencias? Dado que las posibilidades de pasar esa prueba son pocas, sobre todo cuando el texto es verdaderamente interesante, los dramaturgos aprendemos a explotar otros aspectos del mensaje, y poco a poco lo denotado empieza a eclipsarse en favor de otras operaciones de sentido. El texto teatral suele bullir de malentendido, de equívoco, de subjetividad, de efectismo, todos ingredientes de una función diferente a la de la estrictacomunicación: la de señalar hacia la fuerza ausente. Un abismo detrás de las palabras, detrás de lo decible.
Un dramaturgo, decía, preocupado por las palabras cuando se manifiestan como oralidad pura, viene a ocupar el sillón número 20. El de José María Paz. El General Paz. El Manco Paz.Si se trata de reflexionar sobre las palabras de los otros, me veo inclinado a indagar qué vínculos unen a este Paz y a este Spregelburd. Me siento un poco azorado, como Mariano Llinás al inicio de su obra Concierto para la batalla de El Tala, cuando mira la pampa por la ventana de su auto y le cuesta creer que hasta hace no muchos años esos paisajes camino a Mal del Plata estaban regados de caudalosa sangre argentina.
Para empezar, yo sigo teniendo dos manos. En 1815, en cambio, una bala recibida en el brazo derecho en la batalla de Venta y Media mancó a Paz para siempre. A pesar de su bravura, de su insuperable habilidad como estratega, del temor que infundía en sus adversarios (Facundo Quiroga, Estanislao López o Juan Manuel de Rosas) esta bala logró un giro en el destino: su nombre cambió para siempre. Si queremos saber a qué Paz nos referimos, decimos “el manco Paz”, como si el adjetivo -en la discapacidad- fuera a cristalizar una vida para siempre, mucho más que su obra, sus batallas o su tesón.
Como si no fuera bastante, un nuevo sortilegio del lenguaje habría de volver a tocar a nuestro Paz: acérrimo unitario, es de un sarcasmo ejemplar que la pomposa avenida que separa a la Ciudad de Buenos Aires del resto de la Argentina sea justamente la Avenida General Paz. Un acto de bautismo que me hace creer por un momento que alguien pensó esa broma macabra cuando puso nombre a la avenida. Pero después me acuerdo de que hay calles sin ningún sentido, y quiero decir ninguno, como la calle Mom, y prefiero a atribuirlo entonces a una laboriosa faena del azar. El mismo azar que me tiene ahora frente a ustedes, el que también puso a ocho personas antes que a mí en la misma situación de enunciación –tan parecida y tan distinta-.El 12 de septiembre de 2024, hace justo un año y un día, en la sesión N° 1545ª, me convertí en el noveno Elegido Académico de Número para ocupar el Sillón N° 20, “José María Paz”, pero éste había pertenecidoanteriormente a otras personas y cuanto más indagamos la cuestión más absurdo parece todo esto.El segundo académico en este sitio fue Francisco Romero, un filósofo nacido en España y radicado en la Argentina, que murió en octubre de 1962. Se sabe que entre 1928 y 1946 fue profesor en las Universidades de La Plata y Buenos Aires, pero renunció –según dice Raúl Castagnino en su homenaje, debido a su ética profesional y dignidad de demócrata- para volver a la docencia en el 55, sí, con la Revolución Libertadora. Si bien era nacido en Sevilla, compartía con José María Paz su paso por el ejército argentino. Conmigo creo que no compartiría casi nada.
El cuarto trae buenos augurios: es el popular Luis Federico Leloir, nacido en 1906 en París decasualidad debido a un viaje de su padre que fue a hacerse operar debido a una dolencia. Según se sabe, también por accidente inventó la salsa golf urdiendo mayonesa, kétchup, cognac y salsa tabasco y la nombró así en honor al Golf Club de Mar del Plata. Pero sus aportes no terminarían allí. Resulta que sus comienzos en la Facultad de Medicina fueron mediocres; sus notas no eran muy buenas y tuvo que rendir cuatro veces la materia Anatomía. Y aquí es donde Leloir se empieza a poner muy interesante. Luego de recibirse con esfuerzos sobrehumanos, Bernardo Houssay habría de convertirse en su tutor de tesis, que resultó premiada a pesar de sus falencias en matemática, biología, física y química -o sea, en todo- por lo que decidió cursar materias como oyente en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Para quienes aún tengan alguna duda sobre el valor de la educación pública. La lista de cosas que Leloir descubrió en ese campo de la medicina que tanto se le había resistido es interminable. El día de su muerte, el 2 de diciembre de 1987, yo estaba terminando el secundario –con notas excelentes, en cambio- y se decretó día de luto nacional por su partida. Una vez, en 1943 Leloir dejó el cargo que tenía en la UBA en solidaridad con su mentor Bernardo Houssay, expulsado de la Facultad de Medicina por firmar una carta pública en oposición al régimen nazi de Alemania, en tiempos del gobierno de facto de Ramírez y Farrell y tuvo que buscar trabajo en la Universidad de Saint Louis, en Estados Unidos, con lo cual sus palabras –y sus acciones- de alguna manera vinieron a hacer de justo contrapeso de su antecesor Miguel Cárcano en este superpoblado sillón de José María Paz.
Ya más cerca de esta tarde, Horacio Castillo, el sexto, fue nuestro primer contemporáneo. Nació en Ensenada el 28 de mayo de 1934 y murió muy cerca, en La Plata, el 5 de julio de 2010. Fue escritor, poeta y ensayista pero también abogado (como si alguna desviación hubiera que tener para ocupar este sillón). Se dedicó también a la traducción de poesía griega, una afición que puede contar tanto como especificidad de las letras o como rotunda desviación.
La octava fue Beatriz Curia, Doctora en Letras, especialista en literatura argentina y en crítica genética, que nació en Buenos Aires el 17 de noviembre de 1944 y que renunció casi inmediatamente a esta Academia por motivos personales.
Salvo por este último caso, la historia de este sillón, como toda historia, me presenta un inquietante panorama en línea recta hasta el apagón final. Claro que no es culpa del sillón, sino de la entropía y de la historia, que todo lo encauzan y que todo lo explican al partir de un acto final, la muerte, que cierra unas vidas formidables. Pero esta forma rectilínea de entender nuestra finitud también celebra intensamente la vida, los momentos de lucidez y de alegría en los que el sillón se mantiene ocupado por alguien, alguien que contamina de palabras propias el eco reverberante de las palabras de todos los otros que lo han precedido y que lo seguirán, como esas llamas que otorgan continuidad a las fiestas olímpicas y de cuya continuidad cualquier persona razonable ha dudado alguna vez. ¿Quién guarda la llama en el cuarto oscuro de las llamas cuando no se la está exhibiendo?Quizás la fábula más extravagante que me haya sido dado concebir en relación a las palabras de los otros es la historia de la lengua de los eblaítas, unos otros formidables que inventé laboriosamente en mi obra Spam, del año 2012. Creo que el 2012 fue un año muy especial para mí. Para la cultura maya era el fin del mundo; en casa en cambio nacía mi primer hijo, Antón. La idea de nacimiento y la de apocalipsis llegaron como vecinas inmediatas a esta obra. En ella, interpreto a un lingüista napolitano, Mario Monti, que no ha sido muy honesto al plagiar y seducir a una alumna suya y al que se le va la vida tratando de dilucidar la curiosa lengua del pueblo
Finalmente, tal como había prometido, me referiré de soslayo a una de las ficciones más puras, como es el Esperanto, para tratar de ver qué sucede cuando el ideal de la Razón gobierna sobre lo natural.
Zamenhof hablaba unas 17 lenguas naturales, todas occidentales, y tomó de cada una de ellas lo que le parecía más sencillo. Del español y del italiano, por ejemplo, la alternancia entre vocales y consonantes para evitar sonidos difíciles de pronunciar para otros pueblos. Por lo demás, toda la gramática está fabricada como un monstruo de Frankenstein usando las mejores ideas de cada lengua por él conocida. Sin embargo, hay una excepción inquietante. Se trata de la creación de los tiempos verbalesLos tiempos verbales de las lenguas naturales responden a situaciones más o menos reales que los necesitan. Hay lenguas sin subjuntivo, pero bueno, allá ellos. Sin embargo, como el Esperanto es artificial, o sea, es el triunfo (el fracaso) de la razón por sobre las palabras, en él los tiempos verbales son el resultado de una grilla de combinaciones matemáticas. El Esperanto es la lengua con más tiempos verbales; más incluso de los necesarios, en la esperanza de que se les presentaran útiles a traductores de culturas desconocidas.
Pero cada uno de ellos tiene una serie de variantes que se entienden por el uso y que aparentemente nadie se ha atrevido a nombrar. Un poco lo celebro, porque de todos modos siempre me ha parecido que llamar “imperfecto” o “indefinido” a un pretérito tampoco le hace ninguna justicia al matiz que realmente busca señalar. Digamos brevemente que los tiempos verbales en Esperanto hacen uso de formas simples (las preferidas) pero también compuestas, para aportaralgunos matices añadidos a la temporalidad (como continuidad, anterioridad, pasividad, simultaneidad, etc.)
El auxiliar de las formas perfectas (“haber” para nosotros) es en cambio “esti” en Esperanto (ser o estar): o sea, que “haber comprado una cosa” sería “ser el que la compró”.
Si les doy dos minutos seguramente podrán deducir cómo decir “Ahora son las 5 de la tarde. Para las 7, él ya habrá sido quien debería haber estado leyendo un libro por más de dos horas pero que no lo hizo por tremendos imponderables”. No creo que tengamos esos dos minutos, así que mi tesis se va a basar en un acto de fe. Se trata de combinaciones matemáticas y lógicas que pretenden poder cubrir la totalidad de las circunstancias temporales en cualquier idioma de la Tierra y sus alrededores. Y no puedo no pensar en mis queridos eblaítas, que se extinguieron precisamente por tratar de cubrir todas sus posibilidades de nominación.
En turco (del que sé tanto como del eblaíta) hay una partícula importantísima, una suerte de adverbio que entiendo se pronuncia /mush/,que sirve para relativizar la veracidad de un verbo. Es algo así como “presumiblemente”, algo como “dizque” en Colombia o Ecuador, pero está tan difundida y es tan coloquial que se puede decir en cada ocasión donde el hablante quiere demostrar que las cosas se presentan de un modo, pero que él no está en condiciones de poner las manos en el fuego. Habla más de la opinión personal de quien habla que de los hechos narrados. Y en turco parece que el cómo le haya llegado la información al locutor es de vital importancia: más que referir a los hechos, hay que tener en cuenta qué responsabilidad tiene el hablante con la verdad de lo hablado.
También en turco se da una situación de oralidad asombrosa. Ellos dividen sus vocales en débiles (la “e”, la “i” y algunas otras con diéresis) y fuertes (básicamente la “o” y la “a”), por lo que la categoría no es la misma que las abiertas y cerradas de nuestro español, que –digámoslo a calzón quitado- se llaman así bastante arbitrariamente. Cada palabra en turco debe tener sólo vocales de un tipo o de otro, es decir que hay palabras fuertes y palabras débiles por su naturaleza sonora. El mar(/deniz/) es débil y dulce, por ejemplo. Y he aquí la destreza del orador turco: cuando se habla, hay que tratar de alternar siempre una palabra débil con una fuerte; eso se considera elegante y apropiado. Hablar de hacer las compras en el supermercado, para el turco, es ejercitar una forma de poesía de 24 horas al día. Es muy habitual que el turco tenga sinónimos para casi todas las palabras, porque va a necesitar de una versión débil y una fuerte de cada término.Inventar una lengua y crear una obra son para mí dos cosas muy parecidas. Cada creación artística, una obra de teatro, por ejemplo, que no busca comunicar nada sino traer a la vida un leguaje, un cuerpo de reglas y excepciones que son aprendidas mientras la obra se desenvuelve ante un espectador, funciona como una lengua artificial en vida plena y presente.
Durante noches enteras me ha tocado recitar estos textos finales en mi obra “Inferno”. Allí interpreto a Felipe, un confundido profesor de matemáticas que es secuestrado por la maquinaria represiva de la última dictadura militar. Para sobrevivir a las horas finales de la tortura, a los minutos finales de la tortura, Felipe se inventa un complicado crucigrama de referencias cruzadas que distraen al espectador durante las dos horas que dura la pieza. Se inventa que dos catequistas han venido a salvarlo del infierno con las siete llaves de las virtudes. En su último momento de lucidez, Felipe comprende que ellas, Marlene y Berenice, no son otra cosa que su torpe invención, sus propias palabras:
MARLENE: Sí.
BERENICE: Sí.
FELIPE: Bueno. Así me gusta. Se acabó la fortaleza. La fortaleza hecha de palabras. Si ustedes están listas, yo estoy listo.
Muchas gracias.
Fuente: telam
Compartir
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!